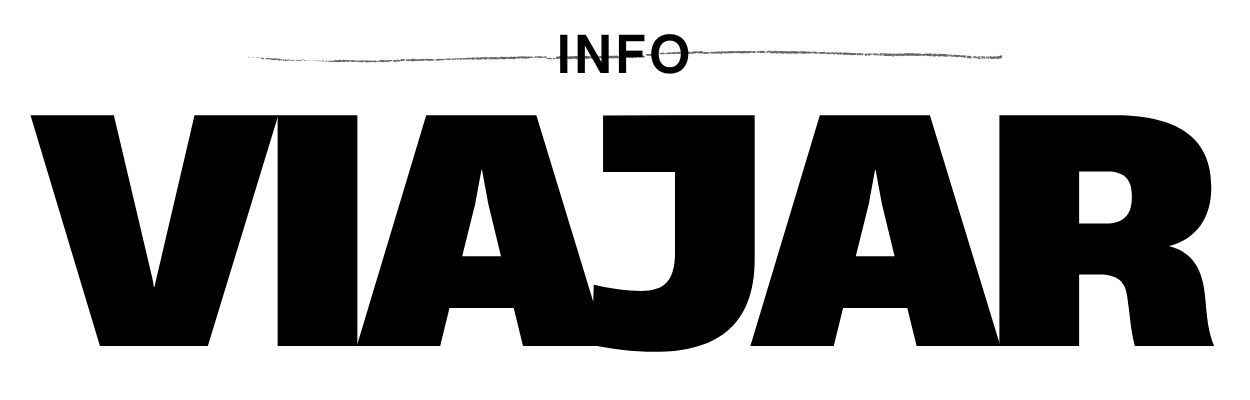Hubo un tiempo en que caminar por las murallas de Dubrovnik era como hojear una crónica medieval con banda sonora de olas: un paseo lento, entre piedra dorada y viento marino, donde los siglos parecían aún tener paciencia. Pero eso fue antes de que Desembarco del Rey usurpara el nombre de la ciudad, y antes de que la realidad se disfrazara de decorado.
Hoy, esa serenidad es un recuerdo. Un eco. Porque el éxito —ese dios moderno tan voraz como volátil— ha hecho lo suyo: convertir un patrimonio vivo en parque temático, y un centro histórico en escenario de selfies en masa.
Del Adriático a HBO: el efecto pantalla

Hasta hace poco, Dubrovnik era una joya amurallada del Adriático, con historia propia y belleza sobrada. Pero en 2011, las cámaras de Juego de Tronos la apuntaron, y el hechizo comenzó. Lo que antes era una ciudad, se transformó en su doble televisivo.
Las murallas dejaron de ser defensas para convertirse en fotocalls. Las fortalezas, en puntos estratégicos del recorrido-fan. El Stradun —arteria noble de la ciudad— pasó a ser una pasarela para hordas que buscaban “ese lugar donde Cersei caminó desnuda”, sin importar que también fuera el corazón de una república marítima milenaria.
Así llegó la inundación. En plena temporada alta, hasta 10.000 personas se apelotonaban dentro del recinto amurallado. Una multitud por encima del umbral, del sentido común y de la resistencia de los adoquines.
Medidas urgentes en una ciudad sin respiro
Ante esta avalancha disfrazada de éxito, el Ayuntamiento de Dubrovnik decidió algo que pocos políticos se atreven a hacer: decir que no. No a más cruceros simultáneos. No a más autobuses desbordando la ciudad. No a la idea de que todo crecimiento es bueno por definición.
Siguiendo los consejos de la UNESCO —esa especie de conciencia patrimonial global que a veces actúa como Pepito Grillo y otras como fiscal internacional—, la ciudad fijó un límite: no más de 8.000 visitantes a la vez dentro de las murallas. Cámaras, sensores y control de accesos para lo que, paradójicamente, había sido construido para resistir asedios.
Y no se trata de cerrar la puerta. Se trata, más bien, de recordar que una ciudad es más que un lugar que se mira: es un lugar que se habita.
Una herida lenta y elegante: el desgaste del patrimonio

Dubrovnik ha sobrevivido a terremotos, cañonazos, y más de una ambición imperial. Pero el turismo masivo actúa de forma distinta. No ruge, no arrasa. Solo gasta. Como la sal en la piedra, como la repetición en la memoria.
La amenaza no es el turista individual —ni siquiera el devoto de Westeros—, sino el turismo convertido en sistema sin frenos. Un sistema que agota los recursos, erosiona los vínculos locales y, al final, convierte la autenticidad en réplica.
La ciudad que expulsó a sus propios vecinos
Más allá de la estética, el impacto es profundo. Vivir en el casco antiguo se ha vuelto prohibitivo. La vivienda ha subido como el nivel del mar. Las tiendas de barrio han sido reemplazadas por tiendas de imanes de nevera. Lo cotidiano ha cedido ante lo rentable.
Dubrovnik, intramuros, se ha ido quedando sin vecinos. Una ciudad sin habitantes es como una sinfonía sin músicos: puedes seguir escuchándola, pero algo no vibra.
Las autoridades lo saben. Por eso hablan de incentivos para que vuelvan los residentes, de diversificar la economía, de dispersar el turismo hacia otros rincones. Porque una ciudad no se defiende solo con murallas, sino con vida dentro de ellas.
¿Turismo o travestismo cultural?
El caso Dubrovnik es un espejo. Uno incómodo. Muestra lo que ocurre cuando la fama se impone a la identidad, cuando la postal reemplaza al lugar. Otras ciudades —Florencia, Barcelona, Kioto— observan, preguntándose si también están bailando sobre una cuerda floja tejida con hashtags y promociones low cost.
Limitar visitantes no es rechazar al viajero. Es, de hecho, un acto de hospitalidad lúcida: preservar el alma del destino para que siga teniendo sentido visitarlo. Porque el turismo, cuando se convierte en invasión, pierde su razón de ser. Y porque proteger un lugar no es volverlo inaccesible, sino asegurarse de que no se rompa. Dubrovnik no quiere cerrar sus puertas. Quiere —necesita— volver a abrirlas con dignidad.