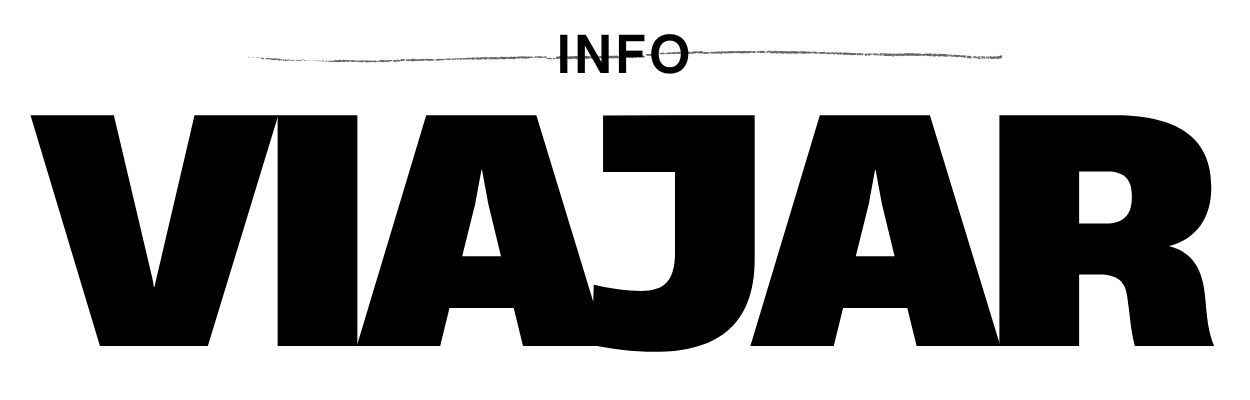Hay frases que viajan más rápido que los aviones. Se propagan por sobremesas, por titulares ansiosos de clics, por oídos dispuestos a creer en lo extraordinario. Una de ellas asegura, con tono entre conspiranoico y mágico, que en un rincón remoto del Ártico “está prohibido morirse”. Así, sin anestesia. La sentencia señala a Longyearbyen, la principal localidad del archipiélago de Svalbard, como si fuera un experimento social, un truco legal o un pacto nórdico con la Parca.
Y aunque sería tentador imaginar una policía municipal que detiene infartos en plena vía pública o entrega citaciones judiciales a quien ose agonizar, la realidad —como suele ocurrir— es menos absurda, pero mucho más fascinante.
Donde el suelo no olvida
En Longyearbyen no hay ninguna ley que prohíba morirse. Lo que hay es algo más sutil y perturbador: el suelo. Un suelo que no traga, no digiere, no olvida. El permafrost —ese hielo eterno que lo congela todo, incluso los finales— impide que los cuerpos se descompongan. Como si la muerte, en vez de concluir el ciclo natural, quedara atrapada en pausa.
A mediados del siglo XX, tras descubrir que los cadáveres enterrados décadas antes estaban casi intactos —algunos aún con rastros del virus de la gripe española de 1918, congelado en sus tejidos como una amenaza latente— las autoridades decidieron suspender los entierros. No por pudor, sino por prevención. Porque cuando la tierra no entierra, los muertos no descansan.
Una ciudad al filo de lo habitable

Longyearbyen es uno de esos lugares donde la vida parece una obstinación. Ubicada a solo 1.300 kilómetros del Polo Norte, esta excolonia minera convertida en capital administrativa, centro universitario y escala de exploradores funciona como una cápsula de humanidad incrustada en la nada blanca. Aquí no hay árboles, ni gatos —prohibidos para proteger a la fauna local—, ni ancianatos. Y no porque falte compasión, sino porque en un entorno tan extremo, envejecer es un lujo logístico.
Las personas mayores o enfermas son trasladadas al continente noruego cuando sus cuerpos empiezan a rendirse. No es crueldad, es logística ártica: no hay cómo cuidarlos ni dónde enterrarlos. Si alguien muere en Longyearbyen —y sí, ocurre, por más que las leyendas urbanas insistan en lo contrario— su cuerpo es evacuado, como si incluso en la muerte hubiera que respetar la política de “no permanencia”.
Antimito y metáfora
La frase “está prohibido morirse” es exagerada, claro. Pero como toda exageración que perdura, esconde una verdad poética: en Longyearbyen, no solo se desafía la vida, se desafía la idea misma de morir como acto final y apacible. Aquí, morir no es descansar en paz, sino convertirse en fósil viral, en cápsula biológica, en amenaza congelada.
Paradójicamente, este lugar que no tolera la muerte es también punto de partida para el turismo ártico, la ciencia polar y los viajes de asombro. Se organizan excursiones a glaciares, se estudian osos, se celebran conferencias sobre cambio climático. Y todo sucede bajo la sombra de un cementerio congelado, convertido en testigo mudo de lo que ocurre cuando la naturaleza no coopera ni con los difuntos.
Epílogo helado
En Longyearbyen no se ha domesticado la muerte. Se la ha puesto en cuarentena. Y no por desprecio, sino por respeto a la vida que aún resiste sobre el hielo. Porque a veces, para sobrevivir en los márgenes del mundo, hay que reescribir incluso las reglas más universales.
Así que, la próxima vez que alguien repita entre asombro y carcajada que “en Longyearbyen está prohibido morirse”, tal vez convenga responder con una sonrisa escandinava y una frase más precisa: en ese pueblo del fin del mundo, no se prohíbe morir… se evita molestar al permafrost.