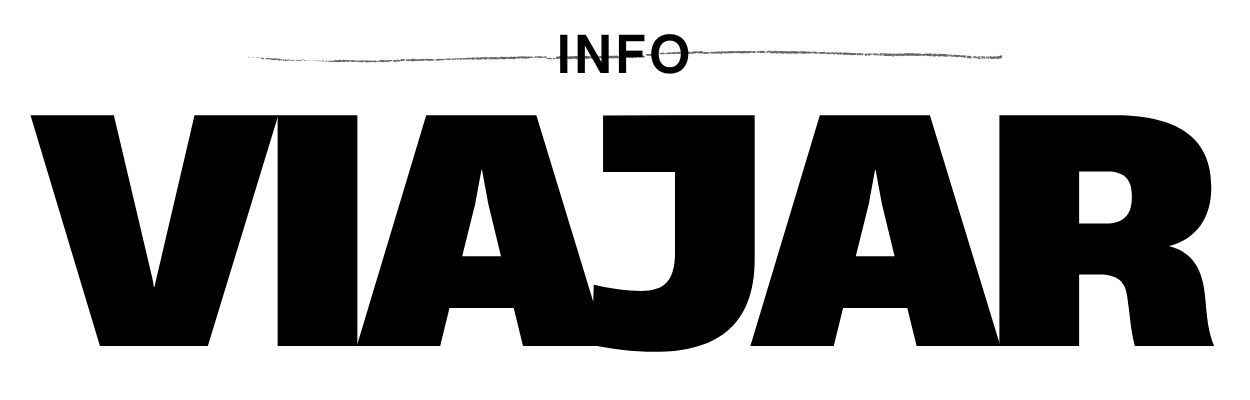En una de esas vueltas del destino que harían sonreír al mismísimo Bram Stoker —o al menos al departamento de marketing de su legado—, Rumanía ha anunciado con toda la pompa del siglo XXI su proyecto más ambicioso desde que dejó de ser satélite soviético: DraculaLand, un parque temático monumental que planea convertir al conde más famoso de la literatura gótica en anfitrión oficial de su nuevo milagro económico.
La cifra es clara y contundente: 1.000 millones de euros de inversión, a repartir entre inversores rumanos e internacionales. ¿El escenario? A las afueras de Bucarest, cerca del aeropuerto, como para que ningún turista despistado tenga tiempo de pensar si esto es una broma. Pero no lo es. O quizás sí. Una broma muy seria. Una ironía con código QR, pase exprés y zonas VIP.
De Vlad el Empalador al Rey del Merchandising

Drácula, en el imaginario rumano, es como ese primo lejano que fue al extranjero, se hizo famoso por motivos discutibles y ahora todos fingen orgullo cuando aparece en los titulares. Porque, recordemos, el conde pálido con capa y colmillos no fue inventado por rumanos, sino por un escritor irlandés con nula experiencia balcánica. Y sin embargo, la criatura literaria devoró a su inspiración real: Vlad III, voivoda de Valaquia, más conocido por empalar enemigos que por beber su sangre.
El verdadero Vlad fue un gobernante feroz, complejo, brutal si se quiere, pero también símbolo de resistencia frente al Imperio Otomano. Lo que nunca imaginó fue terminar convertido en atracción de feria, homenajeado en juegos de realidad virtual y en simuladores 5D con efectos especiales.
Una Disneylandia de la decadencia gótica
Pero DraculaLand no quiere ser un simple parque de atracciones. Eso sería vulgar. No: se presenta como un “complejo de entretenimiento integral”, lo cual en la jerga del siglo XXI significa una ciudad en miniatura con hoteles, estadio, parque acuático, circuito automovilístico, zonas de restauración tematizadas y experiencias tecnológicas inmersivas que harían sonrojar a Silicon Valley.
La promesa es clara: 40 atracciones distribuidas en seis áreas temáticas, inspiradas no sólo en Drácula, sino en todo el imaginario gótico europeo. Se habla de recrear Transilvania, cementerios envueltos en niebla artificial, bibliotecas embrujadas y pueblos que parecen salidos de una pesadilla ilustrada. Todo ello, claro, perfectamente iluminado, higienizado, cronometrado y con servicio al cliente multilingüe.
Hay algo casi poético —y profundamente irónico— en que un país históricamente asociado al atraso y al miedo haya decidido reconciliarse con su mito más tenebroso por medio del capitalismo emocional. Es decir: no huir del estereotipo, sino montarse encima y sacarle rendimiento por taquilla.
El país que ya no teme a la oscuridad (porque la produce con efectos especiales)

Durante décadas, el turismo rumano intentó mostrarse “serio”, cultural, patrimonial. El Monasterio de Voroneț, las iglesias de madera de Maramureș, las ciudades sajonas de Transilvania… Pero lo que vendía, al final, era el castillo que nunca fue de Drácula, los tours de medianoche y las leyendas con más morbo que precisión histórica.
¿Y qué hace Rumanía entonces? Acepta el juego. Lo institucionaliza. Lo convierte en marca. Y lo lanza al mercado global como quien lanza una película de superhéroes. Solo que esta vez el superhéroe duerme en ataúd y odia el ajo.
El parque se plantea, además, como una fuente de empleo masivo: miles de puestos directos e indirectos, infraestructura, nuevas rutas aéreas, impacto en el PIB turístico. Los promotores no dudan en hablar de “marca país” y de posicionamiento internacional. Y tal vez tengan razón. Al fin y al cabo, si Francia tiene Disneyland, ¿por qué Rumanía no habría de tener DraculaLand? Europa también necesita sus antítesis.
Una paradoja de carne, piedra y neón
La iniciativa deja al descubierto una tensión fascinante: ¿es este un acto de resignación cultural o de inteligencia estratégica? ¿Un paso hacia el kitsch o hacia la madurez? ¿Una explotación banal o una reapropiación identitaria? Quizá un poco de todo. Como esas viejas mansiones donde conviven reliquias nobles y lámparas de neón.
Y es que en el fondo, DraculaLand no es solo un parque. Es un espejo. Uno que refleja con sorna la manera en que Europa del Este —tan rica en historia y tan pobre en visibilidad— se reescribe a sí misma para sobrevivir en un mundo que solo escucha si le hablas en el idioma del espectáculo.
Eso sí, no deja de tener gracia que el legado de un gobernante medieval obsesionado con el orden, la venganza y la sangre termine convertido en pasatiempo familiar con menú infantil y pulsera all-inclusive. Pero así es la historia cuando pasa por la batidora del siglo XXI: una mezcla extraña de tragedia, marketing y niebla artificial. Y tal vez, solo tal vez, ahí esté su verdadero poder de atracción.